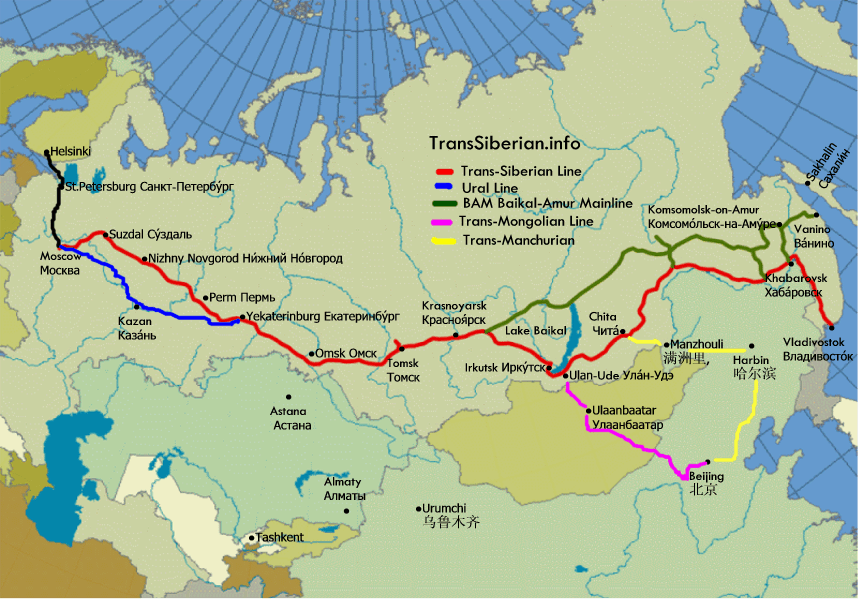Transmongoliano
Viajé en el Transmongoliano desde Moscú hasta Pekín, atravesando más de 7.600 kilómetros en tren. Desde el primer momento, el ritmo del traqueteo se convirtió en una compañía constante, casi reconfortante. Caminaba por los pasillos alfombrados en silencio, observando a los demás viajeros sin ser notada. Era un viaje hacia fuera, pero también hacia dentro: una forma de volver a una calma que había perdido después de un año intenso de oficina.
Salí de Moscú de noche, sin poder ver sus calles, pero en mi mente seguía presente la imagen de la catedral de San Basilio con sus cúpulas de colores. Durante el trayecto por la taiga siberiana, mi tablet dibujaba la línea roja del recorrido y me dejaba llevar por la monotonía del paisaje, por la lentitud. Dormía viendo una obra de Chéjov y despertaba en ciudades como Kazán, donde una mezquita y una catedral convivían bajo el mismo cielo. Pensaba en la historia de los tártaros, en las conquistas, en los barrios que aún conservan huellas de aquel pasado.
En Ekaterimburgo el tren cambió. Todo era más moderno, pero sin alma: sin encanto, frío, como si la globalización hubiese uniformado también las estaciones y los vagones. El tren, con sus compartimentos dibujados, se volvió una especie de escaparate humano: viajeros que hablaban, dormían, observaban, se asomaban al pasillo para intercambiar unas palabras. No todos éramos turistas. Había funcionarios, soldados, familias enteras viajando con niños pacientes. Cada parada era una pequeña postal: mujeres vendiendo pescado ahumado, bollo relleno o té junto al vagón.
El paisaje era casi siempre el mismo: millones de pinos y abedules sin fin. No vi ni animales ni gente durante horas, solo pequeñas casas de madera agrupadas sin calles asfaltadas. A veces me preguntaba para qué necesitábamos tantas cosas en la vida, tantas habitaciones, si allí la gente parecía vivir con tan poco. El agua del samovar me servía para calentar mis noodles, y las preguntas sobre el sentido de la existencia se acumulaban en mi cabeza.
Cuando crucé la frontera a Mongolia, un gran cansancio afló casi inmediatamente. Ya estaba en otra tierra: un escenario desnudo, con yurtas dispersas y montañas azules a lo lejos. Vi caballos y ovejas chapoteando al amanecer. Ulan Bator me sorprendió. No era como la imaginaba: limpia, moderna, con rascacielos, avenidas enormes, y una población con ansias de parecerse a Occidente pero también aferrada a su tradición nómada.
Cruzamos el desierto de Gobi de noche. No lo vi. Tal vez el cansancio o la monotonía me lo robó. Pekín me recibió monumental, con miles de soldados por las calles por el 70 aniversario del fin de la guerra con Japón. La plaza de Tiananmen me impresionó más por su carga simbólica que por su arquitectura. Y me sorprendió la amabilidad de la gente.
El espantoso rugir de un avión en la pista 18L del aeropuerto internacional Pekín Capital rompió el encanto y la magia de mi viaje. Subida en él, aún soñaba con los paisajes vividos y hasta podía jurar que mi cuerpo se movía al compás del traqueteo ferroviario. Hoy, pasadas algunas semanas, aún pienso dormida con aquel viaje.
Moscú, agosto 2015